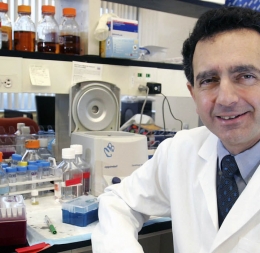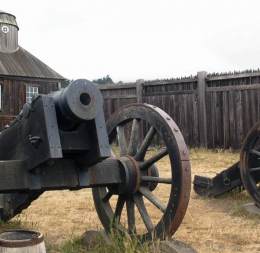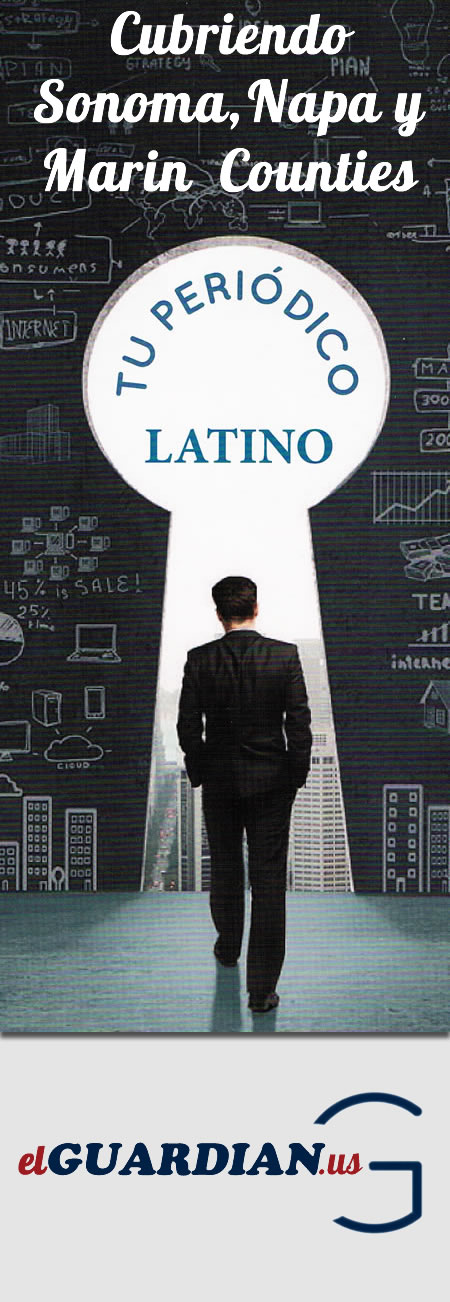Los galardones internacionales de cualquier índole suelen originar discusiones encendidas sobre la conveniencia de otorgárselos a tal o cual persona, e incluso el simple hecho de su nominación. Siendo así, resulta de lo más lógico que aquellos que reconocen el fruto de obras verdaderamente importantes para la humanidad generen una mayor polémica; y eso es lo que ocurre a veces con los Nobel, los premios anuales que la Academia Sueca concede por una aportación excepcional en varios campos o disciplinas. Entre ellos, la lucha por el favorecimiento de la paz.
El Nobel en este ámbito recompensa “a la persona que ha hecho el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre las naciones, la supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de congresos de paz y derechos humanos en el año inmediatamente anterior”. Así que, siendo rigurosos con este planteamiento, cualquier individuo que contribuya a la paz con una acción lo suficientemente notable podría obtener este reconocimiento aunque, como el mismo Alfred Nobel, fuese un fabricante de armas, o pese a que con su trayectoria anterior fomentara la violencia y no se hubiese arrepentido.
Sí, los Nobel son muestra de la gratitud de la humanidad por una buena obra concreta que nos haya beneficiado como sociedad, pero su enorme prestigio hace que no se conciba ge-neralmente de esta forma, sino que sobreentendemos que quienes los reciben han llevado una carrera más o menos impecable o distinguida en el área de su galardón. Y así ha de ser, porque no se puede calificar más que de disparatado e injusto señalar a alguien frente al mundo como adalid de la paz por una sola ocasión en que dejase de pisotearla con complacencia; porque una golondrina no hace verano y un solo instante de filantropía no redime toda una crónica de infamias.

De este modo, hay decisiones acerca del Nobel de la Paz muy difíciles de comprender, y en ningún caso se puede alegar desconocimiento porque ya se conocían bien todos. En 1906, por ejemplo, le dieron la medalla dorada al presidente estadounidense Theodore Roosevelt por su mediación para acabar con la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), cuando lo cierto es que con él empezó el imperialismo estadounidense: intervino en la manipulada Guerra de Cuba (1898) y en la Filipino-Estadounidense (1899-1902), instigó revueltas en Panamá y estableció la infausta base de Guantánamo (1903), e invadió la República Dominicana (1905).
Nada menos que Nicolás II, motejado el Sanguinario a causa de los episodios terribles que se vivieron durante su reinado, como el Domingo Sangriento y los olvidados pogromos antisemitas, y que agitó el expansionismo ruso y se resistió a que limitaran su autocracia, estuvo presente en la carrera por el Nobel de la Paz. Y en 1919, se lo concedieron a otro presidente yanqui, Woodrow Wilson, por la fundación de la Sociedad de Naciones, el cual había llevado a cabo una política de injerencia castrense en México (1914), Haití (1915) y la República Dominicana (1916), había repuesto el Servicio Militar Obligatorio en 1917 para la intervención en la Primera Guerra Mundial (1914-1919) y, para rematar, dio fuelle a la segregación racial y apoyó públicamente al rabioso Ku Klux Klan.
El fascista Benito Mussolini, que gobernó Italia dictatorialmente entre 1922 y 1943 y fue aliado de la Alemania nazi y de la España de Franco, fue candidato al premio en 1935 a cuenta de los profesores de la alemana Universidad de Giessen. No es el mismo caso, desde luego, de la nominación en 1939 del abominable Adolf Hitler a propuesta del parlamentario sueco E.G.C. Brandt, un antifascista confeso que únicamente pretendía ironizar sobre el clima político pronazi de su país. Pero resultó que, en vez de un rechazo palmario, hubo un debate bullicioso sobre si merecía el Nobel, lo que confirmó el acierto de la crítica de Brandt.
El primer ministro británico Neville Chamberlain, que desarrolló la fracasada política de apaciguamiento con Hitler, también fue considerado para el Nobel de la Paz. En 1945, a la bestia negra del siglo XX conocida como Josef Stalin, dictador de uno de los regímenes totalitarios más represivos de la historia, se le propuso en esta categoría por algo tan retorcidamente planteado como su afanoso empeño para concluir la Segunda Guerra Mundial; y en 1948 fue nominado de nuevo, gracias a Wladislav Rieger, profesor en la Universidad de Praga, por idénticos motivos.

Igual que los presidentes estadounidenses William Howard Taft, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, que decidió lanzar las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y Dwight D. Eisenhower, quienes continuaron con la poco pacifista política de injerencia. Como Henry Kissinger, que fue secretario de Estado con Richard Nixon y Gerald Ford y galardonado con el Nobel de la Paz “por el Acuerdo de París de 1973 destinado a lograr un cese al fuego en la Guerra de Vietnam y la retirada de las fuerzas estadounidenses”.
Luego se confirmó que había organizado con la CIA los golpes de Estado que desangraron a América Latina durante la década de los setenta del siglo pasado, y que condujeron a brutales dictaduras como las de Pinochet en Chile o la de Videla en Argentina, igual que la Operación Cóndor con la que estos regímenes colaboraban para perseguir y asesinar a los disidentes. Y muy polémico fue el Nobel de 1994 para Yasir Arafafat, Isaac Rabin y Shimon Peres, el líder palestino, el primer ministro de Israel y su entonces ministro de Exteriores respectivamente, que habían firmado los fallidos acuerdos de paz de Oslo de 1993, por su relación directa con la barbarie desatada durante décadas en el interminable conflicto palestino-israelí.
Aunque no lo creáis, el presidente estadouni-dense George W. Bush y el primer ministro Tony Blair fueron nominados en 2004 gracias al parlamentario noruego Jan Simonsen porque, según él, en la última Guerra de Iraq “derrocaron a un dictador e hicieron que el mundo fuera más seguro”. Está claro que, como analista político y augur, Simonsen no tiene precio. Quizá como la propia Academia Sueca actual, que puso el Nobel de la Paz en manos de Barack Obama en 2009, poco después de su investidura como presidente de Estados Unidos, y de la Unión Europea en 2012.
Lo mínimo que se puede decir al respecto es que, aunque se mencionen “los extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos” de Obama, no tiene ningún sentido haberle dado un Nobel cuando su etapa de mayor influencia política acababa de empezar, como si fuese más un deseo pacifista que un reconocimiento.
Y las sombras de su gestión y sus intervenciones bélicas posteriores y las de la UE, premiada “por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la demo-cracia y los derechos humanos en Europa”, no les hacen merecedores de que les hayan colocado a la altura, pongamos, de la valerosa Malala Yousafzai. Como absurdo es que la espeluznante nominación de Donald Trump le diesen la oportunidad de codearse con tan admirable mujer. Porque la política muchas veces es sucia, y no se debe ensuciar con ella el Nobel de la Paz.
Siguenos en Facebook: Tu Periódico El Guardian