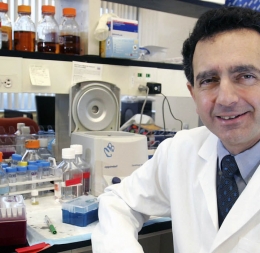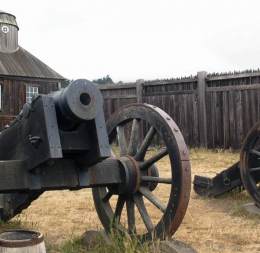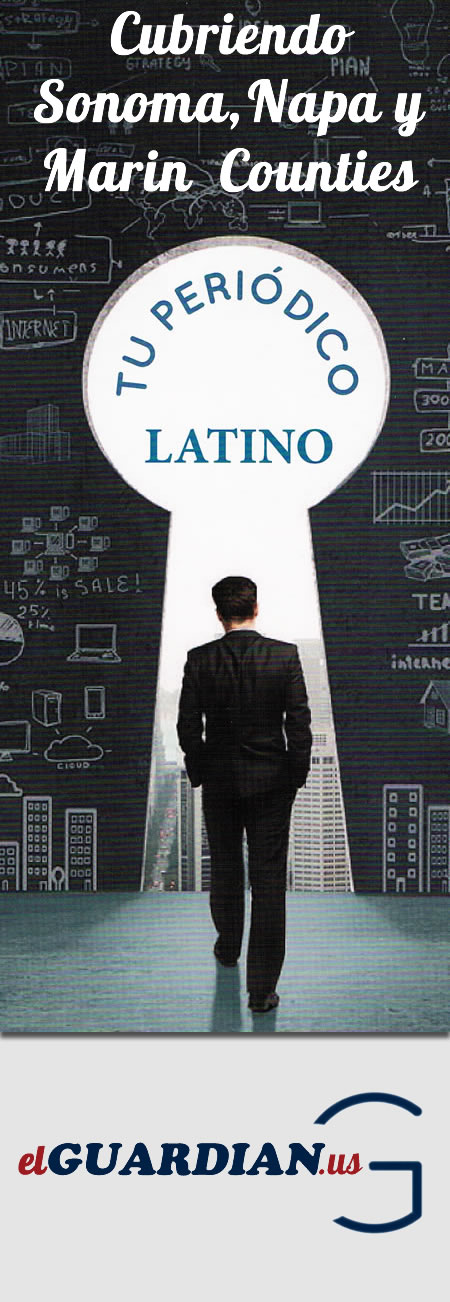Una película sobre el ajedrecista más famoso de la historia, Bobby Fischer, revela la estrecha línea que separa la superioridad intelectual de la locura y la infelicidad.
El cociente intelectual de Bobby Fischer (1943-2008) era superior al de Albert Einstein. Pero el ajedrecista más famoso de la historia, cuya educación dejó mucho que desear, fue también un enfermo mental. La película ‘El caso Fischer’ (‘Pawn Sacrifice’, 2014), que se estrena en Europa, intenta alumbrar la oscura frontera entre genialidad y locura. Pero diseccionar un personaje tan explosivo en 114 minutos roza lo imposible.
“Todas las partidas entre Kárpov y Kaspárov están amañadas. Son unos farsantes”, repetía Fischer durante nuestro primer encuentro secreto, en Fráncfort (marzo de 1991), junto a uno de sus pocos amigos de verdad, el venezolano Isidoro Chérem, y el empresario catalán José Ignacio Borés. Yo intentaba razonar: “Bobby, si me dijeras que alguna de sus 144 partidas por el título mundial se amañó por motivos comerciales podría aceptarlo. ¿Pero todas? Es imposible. Hablamos de la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, que yo he vivido desde muy cerca durante cinco años”. Era inútil: él se enrocaba en sus obsesiones.
Y esa era la más liviana. La noche anterior, mientras paseábamos a solas tras la cena, descubrí que el gran ídolo de millones de ajedrecistas odiaba a mujeres, negros, comunistas, periodistas (a mí me respetaba porque antes fui jugador semiprofesional durante diez años) y judíos, a pesar de que él era judío, por parte de madre y de padre. Aquel rebelde autodidacta que fue primera página en todo el mundo cuando destronó al soviético Borís Spassky en 1972 tenía ahora amistades nazis, y llevaba 19 años sufriendo en absoluto silencio (sin un solo acto público ni entrevista con la prensa), sin dinero (donó gran parte de lo que ganó a sectas religiosas), olvidado por la Casa Blanca, que lo utilizó como el héroe que había roto la superioridad intelectual de la URSS en plena guerra fría.
Su infancia fue muy convulsa, pero la película pasa de puntillas sobre esa etapa, que quizá sea la clave del desarrollo de la enfermedad. El eminente físico húngaro Paul Nemenyi, quien trabajó en la Universidad de Iowa por recomendación de Einstein, visitaba con frecuencia en Nueva York a Bobby y a su madre, Regina, quien lo presentaba al niño como “un amigo”. Nemenyi llevaba años enviando dinero a Regina para que no tuviera que volver al hospicio en el que había pasado una temporada con su bebé tras enviar a su hija, Joan, a casa de sus padres. Nemenyi murió (ataque cardiaco) ocho días antes de que Bobby cumpliera nueve años, lo que fue muy traumático para el niño: sólo entonces supo que “el amigo Paul” era su padre verdadero, lo que Regina ocultó para no ser estigmatizada por sus relaciones extramatrimoniales. El padre oficial, el alemán Gerhardt Fischer, nunca pudo entrar en EE UU, por su nacionalidad y sus “conexiones comunistas”.

Mucho después, Fischer dijo: “Los niños que pierden a un padre se vuelven lobos”. Y pudo haber añadido una palabra: solitarios. Fischer, que fue a clase hasta los 14 años pero con la mente siempre absorta en el ajedrez, pasó muchas horas solo en casa durante su infancia analizando partidas porque Joan (cinco años mayor), volvía más tarde, y su pluriempleada madre apenas disponía de tiempo para atenderlos. Regina, nacida en Suiza, había vivido en Alemania y en París, y estudió Medicina en Moscú (donde conoció a Gerhardt, padre de Joan) antes de mudarse a EE UU. Bobby nació en Chicago, pero los Fischer cambiaron con frecuencia de residencia y Estado, rozando varias veces la indigencia. A ello contribuyó que Regina estuviera vigilada durante 30 años por el FBI, sospechosa de comunista. Su expediente (nº 100-102290), de 900 folios, dice que era “superdotada, hiperactiva, paranoica pero no psicótica, incapaz de controlar a su hijo”. Trabajó como maestra, enfermera y médica, entre otras labores. Varios testimonios coinciden en que se preocupó mucho por la obsesión de Bobby, e incluso lo llevó a un psiquiatra, quien despachó el asunto con displicencia: “No se preocupe. Hay obsesiones mucho peores que el ajedrez”.
Lo que se relata en El caso Fischer se entendería mejor si se resumiera bien todo eso antes de centrar la acción en el escandaloso duelo Fischer-Spassky (Reikiavik, 1972), que el estadounidense sólo aceptó jugar tras una llamada del Secretario de Estado (equivalente a ministro de Exteriores) Henry Kissinger, a petición del presidente Richard Nixon. Además, Fischer no se mostraba tan desequilibrado en ese periodo como se ve en la película. Eso vino después, cuando aquel joven y rico héroe nacional idolatrado por la Casa Blanca se retiró como campeón del mundo porque, desde el punto de vista psicológico, ya no tenía nada que ganar. Sólo así puede explicarse que en 1975 rechazase la bolsa de cinco millones de dólares (equivalentes hoy a diez veces más; de ellos, dos tercios para el ganador) que ofreció el dictador filipino Ferdinand Marcos por defender su título ante Kárpov en la isla de Baguio. El único testimonio público de su enclaustramiento hasta 1992 llegó de la policía de Pasadena (California), que lo detuvo, vestido como un pordiosero, tras confundirlo con un atracador, y lo maltrató en la comisaría.
Cuando nos vimos en Fráncfort él ya estaba mal. Sus análisis de partidas de ajedrez eran maravillosos, y los de política internacional muy brillantes… hasta que salían a relucir los judíos, y la conversación se hacía insoportable. A veces parecía un niño de 48 años, como cuando me contó su visita a la isla de Komodo (Indonesia) para ver dragones vivos. Lo visité de nuevo seis meses después, en Los Ángeles; una tarde, tras un opíparo almuerzo en mi hotel y cuatro horas de paseo a ritmo rápido, me pidió que me diera media vuelta para que no supiera cuál era el número del autobús que lo iba a llevar a casa.
Asilo político en Islandia
Su estado mental se agravó mucho en los años siguientes, tras su reaparición en 1992, también contra Spassky, en Sveti Stefan (Montenegro), que le supuso una ganancia de 3,3 millones de dólares, pero violando el embargo internacional contra Yugoslavia, lo que causó su detención 12 años después en el aeropuerto de Tokio. Antes había ocurrido otro hecho que le produjo gran dolor: sus recuerdos personales fueron embargados y subastados en Pasadena por no pagar la renta. A partir de ahí cayó en picado: justificó el Holocausto y se alegró de los atentados del 11-S “porque EE UU lo merecía”. El Parlamento islandés le concedió asilo político y lo rescató de una prisión japonesa en 2005 para evitar su extradición a EE UU, un país que primero lo encumbró y ahora lo perseguía con saña. Murió en Reikiavik a los 64 años (uno por cada casilla del tablero), en 2008, por una hiperplasia benigna de próstata que derivó en consecuencias letales porque Fischer se negó a recibir tratamiento médico.
A pesar de todo (incluidas algunas cosas inventadas e inverosímiles, como que Spassky le hable a Fischer durante una partida), El caso Fischer es una buena película para quien desee asomarse a esa estrecha frontera entre la genialidad y la locura. Pero la magnífica obra de teatro Reikiavik, de Juan Mayorga, refleja mucho mejor lo ocurrido en aquel histórico duelo. Y para conocer a Fischer es más adecuado leer Endgame, de Frank Brady (publicada en español por Editorial Teell) y ver el impresionante documental Bobby Fischer contra el mundo, de Liz Garbus. En sus últimos minutos, hay un testimonio muy valioso del neurólogo islandés Kari Stefansson, quien convivió con Fischer: “La mayoría de nosotros piensa dentro de unos límites. Algunas personas excepcionales, muy creativas, son capaces de pensar fuera de la caja. Pero a veces no pueden volver a lo normal. Eso es la enfermedad, que en el caso de Fischer está muy ligada a su genialidad”.
A El caso Fischer le falta un mensaje similar al testimonio del propio ajedrecista que cierra Bobby Fischer contra el mundo: “A veces echo de menos una vida más equilibrada”. Los psiquiatras coinciden en que la buena educación de un niño superdotado es un factor decisivo. Los padres, maestros y entrenadores deberían tenerlo muy en cuenta para evitar las obsesiones. Fischer hizo mucho por el ajedrez, y sus grandes partidas serán siempre veneradas. Pero fue una persona muy infeliz.

___________________
CUATRO GENIOS BIEN EDUCADOS
Cuatro de los mayores genios que ha producido el ajedrez han visitado España en los últimos dos meses. Gari Kaspárov, Magnus Carlsen, Judit Polgar y Yifán Hou son personas mucho más equilibradas que Bobby Fischer, y a veces encantadoras. Su factor común es una buena educación, y sus vidas merecen varias películas.
Kaspárov, de 53 años, impresionó en Madrid el 1 de junio durante su conferencia en el congreso MABS, para directivos. Derrocar al presidente Vladímir Putin es el gran objetivo de su vida desde que se retiró del ajedrez, en 2005. Se mudó a Nueva York en 2013 porque su vida corría peligro en Moscú, donde permanece su madre. Ella lo educó para que dedicase su vida a objetivos grandiosos, equilibrando el ajedrez con una gran cultura.
El noruego Carlsen, de 25, tuvo momentos de ira hace tres semanas durante la Final de Maestros de Bilbao: llegó a tirar su chaqueta al suelo con violencia tras empatar una partida. Pero el comportamiento general del actual campeón del mundo es correcto casi siempre. Desde los cuatro años, sus padres fueron conscientes de que era un genio, y pusieron un especial cuidado en su educación.
La húngara Judit Polgar, de 40, única mujer que ha estado entre los diez mejores del mundo, cautivó a los asistentes a un congreso en Vitoria en julio. Nunca fue al colegio porque sus padres la educaron en casa para demostrar que los genios no nacen, se hacen. Retirada de la competición en 2014, ahora se dedica al ajedrez como herramienta educativa.
La china Yifán Hou, de 22, actual campeona del mundo, es la única que puede emular a Polgar. Mañana regresará a Pekín junto a su madre, quien casi siempre la acompaña, tras dejar una impresión muy grata en sus exhibiciones de Alcubierre (Huesca) y Valencia. Licenciada en Relaciones Internacionales, planea doctorarse. Desprende mucha calma: "Nunca me planteo grandes objetivos, porque si los consiguiera, mi vida perdería su sentido".